LEÓN TOLSTÓI
La muerte de Iván Ilich
El padre Sergio
Después del baile
Edit. Bruguera. Barcelona. 1981
Memento mori.

Descontando algunos casos muy excepcionales, como Elías, Enoc y, quizá, la Virgen María, todos vamos a morir. San Pablo creía que no, que la parusía llegaría antes y que Jesucristo Glorioso lo liberaría, a él y a los fieles que quedaran por entonces, de las garras de la muerte y que, además, devolvería a la vida a los que ya habían pasado por ese trance (1Tes 4, 16-18). Se equivocaba, como la paloma. Jesucristo todavía no ha vuelto a salvar a nadie y sus files han ido muriendo de la misma manera que los demás humanos.
Vamos a morir. No suele gustarnos hablar de ello, como si al hacerlo invocáramos a la propia muerte temiendo despertar su voracidad y que se le ocurriera venir a por nosotros antes de tiempo. Y sin embargo es muy importante tener en cuenta esta previsible e inexcusable circunstancia para valorar adecuadamente la vida.
A causa del ansia de eternidad que −¡vaya usted a saber por qué!− tenemos los humanos, la llegada de la muerte supondrá la frustración definitiva de ese deseo. Pero todavía hay algo peor, y es que en ese único, especial e irrepetible momento, nos demos cuenta de que hemos desperdiciado la vida. Al dolor de no seguir viviendo habrá que añadir el de no haber vivido.
Tener en cuenta a la muerte como una circunstancia más de nuestra vida, nos hace relativizar los miedos que nos limitan y apreciar más el momento presente. Vivimos muchas veces proyectados hacia un futuro incierto donde colocamos nuestras aspiraciones, nuestros sueños y nuestras ilusiones. Esperamos poder ser felices en el futuro, cuando recojamos el fruto de nuestros desvelos y se cumplan nuestros deseos. Y mientras, vamos dejando la vida pasar como si ese camino no tuviera sentido por sí mismo, sino que solo fuera un medio para alcanzar la plenitud deseada que llegará, si nos la hemos ganado y no nos ha faltado la suerte, más tarde, siempre más tarde.
La metáfora de la vida como camino es tema de conversación recurrente entre los peregrinos del Camino de Santiago, y la tónica general entre las conclusiones es que el camino, cada paso que en él se da, tiene valor propio independientemente de la meta a la que se aspire. La felicidad no es algo que nos espere al final. Es más, no es infrecuente, lo sé por experiencia propia, que la llegada a la meta suponga un cierto malestar, desazón o desconcierto. Durante unas semanas el camino ha sido el sentido de nuestros actos y ―casi― de nuestra vida. Nuestro afán diario era la siguiente etapa. Santiago no suponía más que la utopía, el horizonte o la estrella que guiaba nuestra ruta, pero nadie difería su felicidad para luego sino que todos intentábamos encontrarla en cada momento. Cada paso contaba. Unos eran agradables, otros menos, todos importaban. En la vida y en el camino hay muchas circunstancias que escapan a nuestro control, que nos favorecen o nos perjudican independientemente de nuestros méritos o defectos. No todo depende de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo como nos quieren hacer creer desde la ideología del liberalismo económico.
Una enseñanza recurrente entre los maestros budistas es que pensar en la muerte nos facilita la meditación y la consciencia del presente.

Vamos a morir. Lo que no sabemos es el cómo y el cuándo, circunstancias nada desdeñables. Siempre tenemos asuntos pendientes que no podemos dejar; siempre tememos frutos que recoger después de meses o años de esfuerzos y renuncias; siempre somos necesarios para otras personas a las que no podemos desamparar. Pero a ella, a la muerte, todos estos afanes le tienen sin cuidado. Nos llevará cuando se le antoje sin tener en cuenta que era en ese momento cuando, ¡por fin! íbamos a empezar a disfrutar de la vida, cuando acabábamos de aprobar unas oposiciones, o de jubilarnos, o nos había tocado la lotería. Tampoco le importará que tengamos a una persona absolutamente dependiente, un hijo enfermo, un progenitor anciano. Hemos de ser conscientes de que cualquier proyecto que emprendamos puede quedar frustrado, lo que tampoco debe llevarnos a la inacción, pero sí a una relativización de los fines y a una valoración de los pasos intermedios, con la conciencia plena en el presente que, en realidad, es lo único que tenemos.
Pero todavía hay algo peor que la muerte, muchísimo peor, que nos aterra mucho más. Si es cierto que no hay otro fin posible que la muerte, la manera de llegar a ella es muy variada. El cine, el teatro, la literatura, nos presentan la muerte siempre dentro de los mismos tópicos: muertes heroicas, muertes rápidas, muertes serenas. Momentos solemnes en los que surgen frases lapidarias cargadas de filosofía o de trascendencia. Pero pocas veces nos representan la dolorosa enfermedad que nos limita, nos hace dependientes, nos ensucia con excrementos, vómitos u otros humores que llevamos dentro y que se puede alargar meses o años. Tolstói lo hace, aunque con la elegancia y el buen hacer de un narrador de su talla, sin que las metáforas o las inspiradas paráfrasis desdibujen la sórdida realidad.
Es curiosa la doble procedencia de la palabra castellana “escatología” o “escatológico, -a”. Dos palabras griegas han evolucionado a una sola. Éschatos, que significa “último”, y skor, skatós, “excremento” (etimologías que recoge el DRAE). Palabras tan distintas en su significado que, muchas veces, aunque no siempre ni necesariamente, se juntan en la muerte, de la que bien podríamos decir con toda rotundidad que muchas veces es un momento plenamente escatológico.
Por otra parte, el dolor es una sensación tan virulenta que se impone a nuestra conciencia por encima de cualquier otra. Hace falta mucha experiencia en la meditación para fijar nuestra atención en algo que no sea el dolor. Hasta el más pequeño perturba nuestra serenidad. La principal razón de ser de los cuidados paliativos, que se administran cuando la enfermedad se diagnostica incurable, es eliminar el dolor.
***
La muerte de Iván Ilich es una formidable reflexión sobre la muerte y la enfermedad, sobre el dolor físico y la angustia espiritual, sobre el sentido de la vida, las relaciones humanas, sobre lo que es importante y sobre lo que es superfluo. Todo en apenas noventa páginas.
Iván Ilich llevaba una vida normal, incluso cómoda que, con sus más y sus menos, se podría calificar de afortunada. En rumbo de colisión, como la de todos, pero él nunca tuvo esto en cuenta, como casi todos. Solo cuando ya era tarde.
Nació en una familia acomodada, circunstancia tremendamente importante en la vida que, como otras tantas, no controlamos con nuestra voluntad. Además de las ventajas económicas y sociales que ello le reportó, también la genética se le mostró favorable. Inteligente y de buen aspecto físico. Ahora tocaba sacar partido de estas estupendas cartas con las que había sido beneficiado al principio de su partida.
Y las jugó bien. Estudió, fue aplicado, se desenvolvió con soltura en los ambientes sociales. Consiguió que lo nombraran para un importante cargo y se casó con una hermosa y no menos afortunada mujer.
Todo iba viento en popa, pero algunas cosas empezaron a torcerse, que no todo en el monte es orégano. Vinieron los hijos, algunos murieron. Se enfrió el amor entre los cónyuges. Se crearon nuevas expectativas, nuevos deseos, nuevas ambiciones.

Su posición económica y social no era mala pero siempre se quiere más. Sin que su ambición fuese patológica, Iván Ilich medró. Consiguió mejores cargos profesionales aunque ello supusiera abandonar sus relaciones sociales para desplazarse lejos. Rusia es un país enorme. Poco le costó a la familia hacerse un hueco en la buena sociedad de su nuevo destino. Ascender en puestos oficiales significa más ingresos, pero ascender en sociedad significa, por el contrario, más gastos. Y ahí andaban, al límite, ¡como tantos! Como diría Groucho, ¡más madera!, quiero decir, ¡más dinero! Los deseos siempre por delante de las posibilidades, por muchas que estas sean.
Mas lo que ella quería saber era si no existía aún otro medio de sacar más dinero.
Iván Ilich se preocupaba de su carrera, de su trabajo, de divertirse con sus amigos y compañeros, de mantener la dignidad de su casa y su familia, lo que suponía siempre importantes gastos, de buscar un buen acomodo matrimonial a su hija mayor. En fin, esos desvelos domésticos tan familiares y recurrentes, esas cosas de las que se tiene que ocupar un hombre en la vida. Afanes inaplazables, inexcusables, sagrados, trascendentes, vitales.
Pero de pronto un pequeño dolor en el costado, un ligero mal sabor de boca. Pequeñas incomodidades sin importancia. No será nada.
No es posible que yo tenga que morir. Sería demasiado horrible.

Lenta pero inexorable la enfermedad se apodera del cuerpo de Iván Ilich y su vida cambia de manera radical. Poco a poco. Qoelet empieza a susurrar en el oído:
Vanitas vanitatum, omnia vanitas.
Primero hay que ir al médico que nos recetará consuelo y esperanza. Cuando la cosa se complique se irá a otro médico de más prestigio que nos dará más de lo mismo por más dinero. Pero la enfermedad no se para.
De las palabras del doctor infirió Iván Ilich que estaba mal, que al doctor, en resumidas cuentas, ello le tenía sin cuidado, pero que él estaba mal.
Y viene el examen de conciencia. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué soy yo para los demás cuyo aprecio y consideración he estado siempre buscando? ¿Cómo es posible que el mundo siga girando tan ajeno a mi insoportable dolor? Mi vida no vale nada y yo tampoco valgo nada para nadie. Iván Ilich empieza a verse absolutamente solo, como una isla, rodeado de personas que no piensan nada más que en sí mismas, que no lo tienen en cuenta nada más que en función de sus propios intereses. Ni más ni menos que la que había sido su propia actitud hacia los demás.
A veces le parecía que le miraban como sujeto que pronto va a dejar su puesto libre; otras veces, sus amigos comenzaban a gastarle bromas acerca de su aprensión, como si aquella cosa terrible, espantosa e inaudita que se daba en él, que le succionaba sin cesar y que le arrastraba irresistiblemente hacia no sabía dónde, fuera el objeto más apropiado para gastar bromas.
La enfermedad es cada vez más insufrible, el dolor se hace dueño y señor de su vida y la soledad se agudiza. Vienen ahora las preguntas, los porqués.
Lloró por su impotencia, por su terrible soledad, por la crueldad de las personas, por la crueldad de Dios, por la ausencia de Dios. «―¿Por qué has hecho todo esto? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me torturas tan espantosamente?…». […]
«―¿Qué es esto? ¿Será cierto que es la muerte?» La voz interior respondía: «―Sí, es cierto.» «―¿Por qué estos tormentos?» Y la voz respondía: «―Por nada, porque sí.»

Iván Ilich se resiste y lucha, y cuanto más lo hace más fuerza cobran el dolor y la angustia. Solo cuando admita su destino y se rinda volverá a conocer lo que es la paz que había perdido hacía ya tanto.
En aquel mismísimo instante [una hora antes de su muerte] Iván Ilich se hundió, divisó la luz y descubrió que su vida no había sido lo que debía, pero que aún estaba a tiempo de remediarlo.
Una palabra mágica quiso escaparse de sus labios: “Perdón”. Aunque no le salió exactamente como quería, sí le produjo un gran consuelo y alivio, más que todas las medicinas que había tenido que aguantar. Antes del último suspiro, el dolor y el sufrimiento que habían sido señores de su vida durante mucho, demasiado tiempo, habían desaparecido, y la muerte misma también. El genio de Tolstói nos lleva hasta el final, casi como si fuera un médium nos hace acompañar al ―prot―agonista hasta un poquito más allá del último suspiro. Y así acaba, sin prospecciones escatológicas ―de éschatos―, que no hubieran hecho sino desvirtuar la moraleja del cuento.
Consummatum est.
***
EL PADRE SERGIO.
Otro precioso cuento sobre valores y sobre el sentido de la vida.

Stepán Kasatski era un joven aristócrata con un brillante porvenir. Apuesto e inteligente. Hábil en el campo de entrenamiento militar, en el cuarto de estudio y en los salones de baile. Todo lo hacía bien y en todo descollaba. Disfrutaba del reconocimiento generalizado de la alta sociedad en la que se movía con soltura, y se esforzaba para que la estima de la que era beneficiario aumentara más y más. Quería ser el mejor en todo y lo conseguía sin demasiado esfuerzo.
Alcanzar la perfección y el éxito en todas las ocupaciones que requerían su concurso hasta ganarse el aplauso y la admiración de las gentes.
Concertó la boda con una joven también agraciada con belleza, inteligencia y fortuna. Hasta el mismo emperador lo felicitó por su compromiso. Pero un gran desengaño le hizo cambiar radicalmente el rumbo de su vida. Parece que, en otro tiempo, la novia había tenido más que palabras con el propio emperador por lo que Stepán se sintió doblemente traicionado.
Su opción fue abandonar todos los oropeles mundanos y retirarse a un monasterio donde vivió la virtud, la renuncia y la obediencia con la misma dedicación con la que antes había montado el caballo, se había dedicado a sus estudios o había bailado en los saraos. En el momento de su ordenación como sacerdote se le dio el nombre de Sergio, quizá en memoria del venerado santo ruso del siglo XIV Sergio de Rádonezh, también monje y ermitaño.

Al cabo de los años se dio cuenta de que en el monasterio también existía la vanidad, especialmente en los dirigentes, abades y archimandritas, más preocupados por las cosas mundanas que por las divinas. Él mismo también se veía estancado pues su vida en el monasterio no daba para más en su afán por escalar los peldaños de la perfección.
Se retiró a una ermita. Allí vivió muchos años luchando contra todas las añagazas del diablo que disfruta siempre con los retos. Poco le interesamos los que nos doblegamos al más ligero contratiempo. Prefiere a los luchadores. Unas veces saldrá ganando, como con Paulo, el de El condenado por desconfiado, otras muchas perdiendo, como con san Antonio o san Simeón Estilita.

Como otras veces, el padre Sergio seguía aspirando a la perfección y esta vez su misión era la lucha contra las tentaciones del diablo, especialmente la pereza, la gula y la lujuria. Comía de forma extremadamente frugal, dormía casi en el duro y frío suelo y alejaba los malos pensamientos a base de rezar, ayunar y velar.
Pasaron los años y viendo el enemigo de la verdad que no doblegaba la entereza moral de su presa decidió sacar la artillería pesada. Un grupo de alegres jóvenes pasó cerca de la cueva donde vivía y a una de ellas se le ocurrió la peregrina idea de burlarse del monje cuya fama de austero e íntegro ya corría por la comarca.
Fingiéndose perdida y apelando a la caridad del ermitaño, la joven dama logra colarse en su cueva. Él se retira a un aposento apartado, pero no puede dejar de pensar en la mujer que tiene cerca y que lo provoca con continuas insinuaciones. A grandes males, grandes remedios. Vencer la tentación le va a costar al padre Sergio un dedo de su mano que él mismo amputará con el hacha con la que cortaba leña. El violento desenlace hará que la joven gamberra, totalmente desconcertada y avergonzada dé un giro a su vida y termine también recluida en un monasterio.

Cuando esto se supo, la fama del ermitaño se extendió por todas las Rusias y los fieles empezaron a cubrirlo con un halo de santidad y a atribuirle poderes taumatúrgicos. A su cueva llegaban personas que sufrían toda clase de males en busca de sanación y consuelo. Por su parte, él empezó pronto a dudar de que aquella fama no fuera perjudicial para su virtud que tanto trabajo le había costado conservar.
Viendo el diablo que los ataques directos no eran eficaces porque encontraba siempre alerta al valeroso oponente, lo va a intentar ahora de otra forma más sutil y traicionera. No va a ser una mujer frívola y casquivana la que con sus artes de seducción mundana haga perderse al piadoso ermitaño. Un desconsolado padre solicita la intercesión del venerado como santo por su joven hija neurasténica, muchacha llena de ingenuidad, espontaneidad y frescura. Ante ella, el padre Sergio se va a presentar sin defensas, desarmado y sucumbirá de la manera más tonta. Y es que un penitente, como un caballero andante, nunca, nunca debe abandonar sus armas y estar siempre alerta.
¡Tantos años, tanto esfuerzo, tanta renuncia! Stepán huye desesperado y no ve más salida que la muerte. Había querido alcanzar la perfección, había buscado, más o menos conscientemente, el reconocimiento de los hombres, había luchado durante años y en un momento, todo ese trabajo, todo ese afán se habían ido al garete.
Y otra vez Qoelet, ¡omnia vanitas!
Al punto de la desesperación total le viene a la cabeza el nombre de una mujer, una antigua amiga de la niñez a la que hacía muchísimos años que no veía. Aquello era una señal. La buscó, recorrió cientos de kilómetros ―¡Rusia es grande de narices!―. La encontró. Y lo que encontró fue una mujer abnegada que había dado la vida por su familia, por sus hijos, por su marido enfermo. Que trabajaba dando clases de música, que llevaba una vida gris, sin alharacas, sin pretensiones, sin más aspiraciones que servir a los suyos y, por supuesto, sin buscar el reconocimiento ajeno. El peregrino fue recibido con una exquisita hospitalidad en aquella pobre casa cuya sencillez lo dejó marcado. Su estancia fue breve. No necesitaba más.
Mendigó por los caminos mostrando siempre una gran humildad y en un fugaz encuentro con un caballero francés descubrió con alegría que en absoluto le importaba la opinión ajena. Fue detenido por vagabundo y desterrado a Siberia.
En Siberia se estableció en los terrenos yermos de un rico propietario y ahora vive allí. Trabaja el huerto de un señor, enseña a sus hijos y visita a los enfermos.
***
DESPUÉS DEL BAILE.

El protagonista está loca, apasionada e incondicionalmente enamorado de una joven preciosa, galante, tierna y de buena familia. Una joya. ¿He dicho “incondicionalmente”? Eso es lo que él se cree mientras disfruta de la compañía de su amada en aquel espléndido baile, fascinado de emoción y ebrio de amor. Que si mazurca va, que si vals viene, los dos amantes revoloteaban por el gran salón fundidos en uno, casi como flotando en una fantástica nube de ilusión y de sueños, como en las películas.
El padre de la joven era un militar de alto rango, marcial, apuesto, lleno de dignidad, de honor, de nobleza y gallardía, que son cualidades muy apreciadas por ese estamento social, además de la majestuosa y venerable apostura que le daban los años. Por si fuera poco, al enamorado le parecía que padre e hija destilaban enormes dosis de ternura cuando bailaban juntos. ¿Qué más se puede pedir? Los vientos eran favorables, las velas estaban hinchadas de felices presagios y se oteaba la boda en el horizonte.
El baile termina. Todos vuelven a sus casas, pero el amante, excitadísimo por su fabulosa experiencia sería incapaz ahora de conciliar el sueño y decide, para relajarse, dar un paseo por las desiertas calles de la ciudad sobre la que ya amanece.
La escena con la que se va a encontrar va a cambiar la derrota de su destino que él creía vigorosa e incuestionable. Descubrió que, muy por encima de su amor y su pasión, que eran grandes, había valores que todavía lo eran más. La contemplación de un flagrante desprecio de la dignidad humana protagonizado por el que hubiera sido su futuro suegro sobre un pobre soldado bajo su mando va a hacer que el amante reconsidere su destino y su vinculación con la familia de aquella de la que creía estar locamente enamorado.
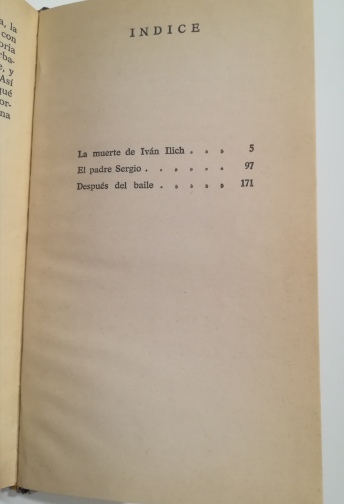


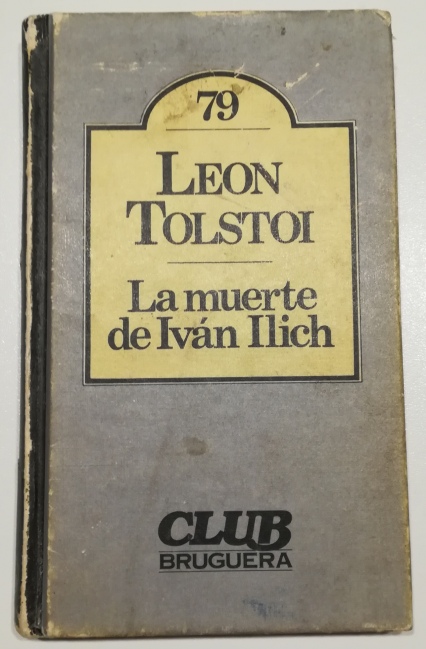
Muchas gracias por volver a publicar esta preciosa reseña. El libro me interesa, pero mucho más aún tus reflexiones, sobre todo en estos momentos. Este final me ha traído a la memoria que tenemos pendiente una reseña de «Soy un gato» de Soseki. El final del gato sin nombre es tan bello como triste, pero, como su vida, lleno de significado y sensibilidad. Espero que tú nos lo cuentes.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Coincido contigo que la muerte es un sol negro, que ilumina desde su oscuridad impenetrable el valor de la vida. Todos los que han estado al borde de expirar y han logrado sobrevivir han cambiado su manera de vivir. Pero en nuestro programa biológico está inscrito que nos olvidemos de lo afortunados que somos y solo nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena, llevando una vida a menudo mediocre, bajo la creencia de que vamos a vivir siempre. Ojalá y hubiera un modo de mantener la conciencia despierta del valor que tiene cada instante, al borde siempre de una eternidad de vacío y olvido. Muchas gracias por estimular nuestro pensamiento.
Me gustaLe gusta a 1 persona